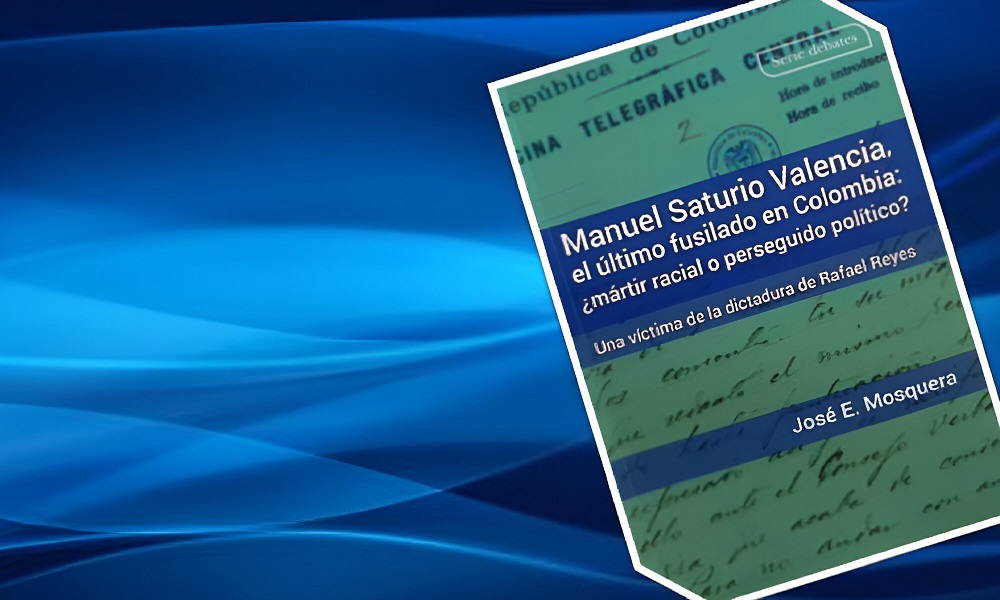Un juicio político que desmitifica a un ídolo
En 1907 ocurrió el fusilamiento de Manuel Saturio Valencia, alimentando sobre su figura y muerte versiones contradictorias y polémicas registradas en varias novelas, múltiples ensayos, artículos periodísticos, obras de teatro, documentales y grabaciones; sin que haya un veredicto unánime en torno a las razones que lo llevaron al patíbulo. Con el nuevo libro “Manuel Saturio Valencia, el último fusilado en Colombia: ¿mártir racial o perseguido político? Una víctima de la dictadura de Rafael Reyes”, José E. Mosquera perfila una tesis política poco explorada, que cuenta con abundante documentación para sustentarla.
Cuestionamiento a las versiones tradicionales
Lo primero que debe considerarse en la lectura de los relatos, tanto como de los hechos acaecidos, ficticios, fantasiosos, elucubrativos, míticos y reelaboraciones literarias e históricas asociadas al fusilamiento de Manuel Saturio Valencia, es la distancia que va de ese suceso hasta su primera recuperación novelística, “La palizada”, de Miguel A. Caicedo, seguida de “Las memorias del odio”, escrita por Rogerio Velásquez en 1953, sumando más de cuatro décadas de silencios, descuidos, olvidos y ficciones exaltadas en torno a su figura; sin mayores acercamientos al proceso político de este funesto proceso judicial.
Esta distancia, incrementada para otras obras que se han constituido en frecuentes referencias y citas, como “Mi Cristo Negro” de Teresa Martínez de Varela y “El fuslamiento del Diablo”, de Manuel Zapata Olivella. Todas ellas confluyen en una elaboración de Saturio como personaje mítico, en cuya narrativa se combinan tradición oral, notas históricas, informes administrativos, crónicas periodísticas, legajos jurídicos y licencias literarias.
Estas piezas literarias conservan historias y relatos incompletos, cuando no sesgados, descontextualizados, manipulados o instrumentalizados por “la urdimbre que tejen la ficción y la memoria”, como afirma José Antonio Caicedo Ortiz.
En el análisis de Mosquera, la “connotación racial” que se ha dado al fusilamiento de Saturio, “en cierto modo ha opacado parte de su grandeza como líder político de aquella época, en la recién creada Intendencia del Chocó” [p. 107], favoreciendo su uso e instrumentalización “para sacar provecho político en las contiendas electorales y beneficios intelectuales con libros, ensayos y publicaciones que alimentan el odio, los resentimientos y las pasiones raciales en torno a su figura” [p. 104].
José E. Mosquera resulta inclemente al dirigir su pluma contra el misticismo tras la fabulación de un héroe racial inmaculado, dechado de virtudes, dotado además de una hechura estética arrobadora, con la que Martínez de Varela arropa a su Cristo Negro. Despacha de un plumazo esa versión, a la que califica de “melodrama basado en reelaboraciones históricas de los hechos sobre verdades a medias e imaginaciones de la autora” [p. 32]; aunque le reconoce que acierta al hilvanar la trama del montaje que le embaucó en un conato de incendio, “pero se quedó en la cáscara y no profundizó en las disputas políticas y partidistas más allá de las connotaciones raciales [… ocultando] los aspectos políticos detrás del fusilamiento” [p. 35].
Una relectura historiográfica
En la relectura crítica que José E. Mosquera adelantó sobre este asunto, cobra vital importancia el acervo documental consultado con el que, de manera explícita y argumentada, se hace un juicioso seguimiento a los archivos oficiales disponibles. Aunque Martínez de Varela afirma haber dedicado quince años a esta misma tarea, apelando a versiones fehacientes que alimentan su emblemática novela, el contenido místico que asume el personaje y la frecuente intervención de la autora en la obra la desdibujan como documento histórico novelado.
Para la historiografía con pretensiones étnicas situadas en la fundamentación de la afrodescendencia, el nuevo libro de Mosquera aporta una postura polémica y bastante disruptiva que, en palabras de su autor, genera “una nueva mirada crítica sobre la historia de este personaje, a partir de un estudio riguroso de documentos inéditos sobre el proceso de fusilamiento” [p.15], concluyendo que el mito construido sobre su figura libertaria resulta una mera ficción, toda vez que “las verdaderas luchas políticas de Manuel Saturio no fueron por los cambios sociales en el Chocó, sino para consolidar el poder de la hegemonía conservadora y las corrientes políticas más retrógradas en la región y en el país” [p. 56]
La importancia de esta nueva obra radica en que el periodista y escritor José E. Mosquera revisita la figura de Manuel Saturio Valencia Mena, cuya trayectoria y fusilamiento importan en la medida en que escenifica la contradicción entre trato social igualitario, militancia política y procesos de emancipación étnica en una sociedad caracterizada por sostener sin resolver sus tensiones raciales, presentes en el núcleo duro de la contienda política. De hecho, en “las memorias del odio”, un reflexivo Saturio nos dice que “pensando en derecho común, quise gobernar como los blancos. Me detuvieron sus poderes”.
En la nueva obra de Mosquera, aunque se manifiesta que “había rezagos de esas oprobiosas prácticas de discriminación racial” [p.106], el irregular juzgamiento y alevosa condena a muerte de Manuel Saturio Valencia obedece a “aspectos políticos que se escondieron”, incluida la intercesión “de un importante sector de la elite blanca de la Carrera Primera de Quibdó que no estuvo de acuerdo con el fusilamiento y salió en su defensa antes y después de su muerte” [p. 105].
Un asesinato con fundamento político
Mosquera pretende arrumbar la frecuentada tesis del perfilamiento como líder racial, por la que el descrédito, ataque, juzgamiento y muerte de Saturio habría obedecido al descontento con su proeza personal, and al heroísmo como “adalid de los negros”; como se lo describe en las novelas escritas sobre este caso, cuestionadas por Mosquera como “carentes de rigor”, al estar conducidas “por una serie de sesgos ideológicos con tintes racialistas”.
Frente a su ilegal condena a muerte legal, así aparezca un juego de palabras, habría que resituar la memoria de Saturio, dando importancia a los argumentos que se esgrimen para afirmar que su conducción al cadalso es el producto del conciliábulo político entre autoridades nacionales, intendenciales y municipales, de tal magnitud que tuvo incidencia directa en la definitiva prohibición constitucional de la pena de muerte en Colombia.
Mosquera nos informa que el gobierno de Pedro Nel Gómez promovió y concretó en la Cámara de Representantes la investigación del caso, a solicitud del prominente comerciante liberal Gonzalo Zúñiga Arboleda, encontrando que se violaron “las formas propias de cada juicio”; sino porque, en sí mismo, el proceso seguido a Saturio contribuyó a que el país cuestionara la sentencia de muerte y terminara por considerarla impropia del pretendido democrático de una nación que entraba al siglo XX necesitada de superar las tensiones políticas que alimentaron al menos nueve guerras civiles desde su postulación republicana.
En tal sentido, más que a otros aspectos que podrían haber incidido para completar el armazón del caso, Mosquera afirma que “el fusilamiento de Manuel Saturio Valencia tuvo una trascendencia más allá de las fronteras chocoanas y una connotación política de más profundo calado que la simple retaliación amorosa y de odios raciales comarcanos, debido a que el gobierno nacional creyó que detrás del conato de incendio se fraguaba una gran rebelión política en contra de la dictadura” de Rafael Reyes [p.188].
Conato, efectivamente, pues ante los hechos, durante el acelerado juicio en Consejo de Guerra al que se lo sometió irregularmente, e incluso ante el pelotón de fusilamiento, se alzaron voces indicando que no hubo conflagración que mereciera el nombre de incendio, ni se demostró de manera fehaciente que fuese Saturio el incendiario. Además, meses después del hecho, el 20 de julio de 1907, se publica en el periódico de circulación regional Ecos del Chocó, una nota en la que el recientemente nombrado intendente Palacios Medina se refería al “frustrado incendio”, evidenciando los móviles reales del fusilamiento; manifestando del maleable juez Gregorio Ananías Sánchez que “su presencia en el juzgado es una garantía para el gobierno”, a diferencia del incómodo Saturio.
Para el periodista y escritor chocoano José E. Mosquera, quien procede con afán historiográfico en el registro, cuidado y exposición documental en sus publicaciones, “el fusilamiento fue el resultado de un complot político, orquestado por la dictadura de Rafael Reyes por ser un líder conservador, defensor del sector nacionalista” [p.15] que “no fue a la guerra [de los mil días] a defender ninguna causa del pueblo negro, ni cambios en beneficio de los negros: fue a defender la hegemonía conservadora en el poder” [p.20].
Tanto Rafael Reyes como otros funcionarios de su dictadura, impartieron órdenes de proceder contra Valencia Mena “con grandes energía y eficiencia, haciendo juzgar por Consejo de Guerra y aplicando inmediatamente la sentencia que este dicte a los incendiarios y anarquistas con lo cual no se hace sino cumplir elemental deber para salvar intereses sociales” [p.177].
Una firme denuncia contra los crímenes de Estado
A Mosquera le inquieta la poca atención que ha recibido el fusilamiento de Saturio como “un acontecimiento político de trascendencia nacional, que hasta el momento no se había estudiado con el rigor que amerita el caso”[p.199], considerando que se ha restado vigilancia a las actuaciones colididos de los que participaron autoridades locales, regionales y nacionales; centrándose en testimonios de oídas, referencias imprecisas y elucubraciones engañosas, que han mitificado e instrumentalizado a una figura resaltante de la historia chocoana y colombiana, por simple prurito electorero y sectario.
En su reciente libro, la crítica de Mosquera a novelistas, articulistas y ensayistas es radical, al afirmar que se han dedicado a “explotar las connotaciones raciales” en escritos que “se han estructurado en versiones históricas orales y en una simbología edificada a partir de especulaciones históricas y literarias, carentes de estudios e investigaciones rigurosas en fuentes primarias”; por lo que hasta ahora, afirma a renglón seguido, “ha primado más la ficción que los acervos documentales para plasmar una historia más verídica sobre los hechos que rodearon la vida, la trayectoria política y la muerte” de Saturio [p.109].
A partir del libro de Mosquera, otras investigaciones historiográficos y abordajes politológicos y jurídicos resultarán posibles, acudiendo con rigor al archivo, eliminando las intencionalidades de “destruir la iconografía de este tipo de personaje negro”, tanto como su exacerbación “con fines de provecho político en las nuevas modalidades de explotación e la causa negra”, buscando develar “otros aspectos aun desconocidos sobre la trama política oscura que hubo detrás del fusilamiento” (p82).
El fusilamiento de Manuel Saturio Valencia, tal como informa José E. Mosquera, constituye no sólo un crimen de estado sino una flagrante violación de lo instituido para solventar los procesos con contenido étnico, lo que ha ganado significación en el campo de la Justicia Racial. Por ello, resultan necesarias nuevas indagaciones, asumiendo otros enfoques y perspectivas que esclarezcan el conflictivo contenido político del fusilamiento de una de las figuras más representativas, en el propósito de reconocer y visibilizar al liderazgo intelectual y movilizatorio afrodescendiente en Colombia.